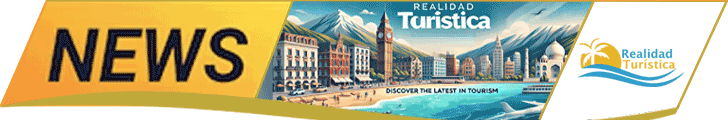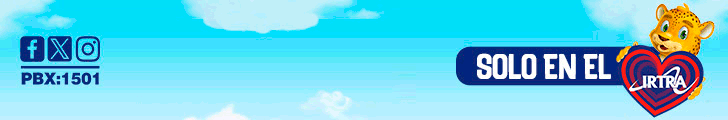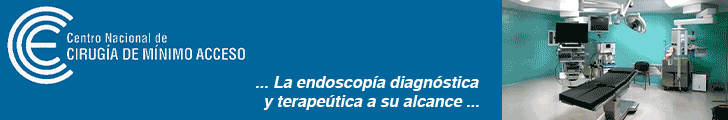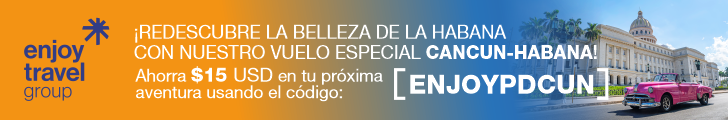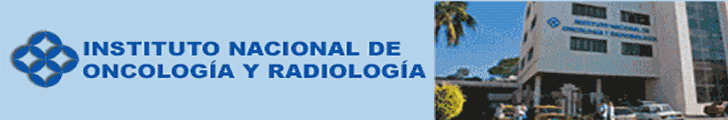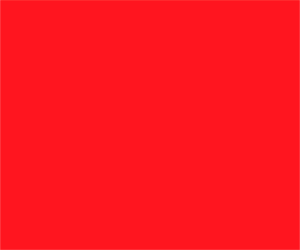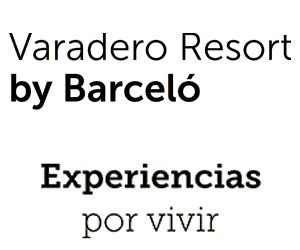Estimated reading time: 5 minutos
El Salvador. El Senado de Estados Unidos está en vías de aprobar un nuevo paquete fiscal, bautizado por el Ejecutivo como un proyecto de ley “grande y hermoso”, dentro del cual se incluye una medida que ha provocado amplias reacciones: la imposición de un impuesto del 1 % sobre las remesas enviadas. Esta disposición marca una reducción significativa frente a la propuesta original de la Cámara de Representantes, que planteaba un gravamen del 3.5 % sobre todas las transferencias de dinero fuera del país sin distinción.
Según el texto legislativo en discusión, la nueva tasa aplicaría únicamente a remesas enviadas mediante instrumentos físicos como efectivo, cheques de caja o giros postales. Quedarían exentos los envíos realizados a través de cuentas bancarias o tarjetas emitidas en Estados Unidos. Además, el impuesto será recaudado directamente por las empresas remesadoras y reportado al Departamento del Tesoro de manera trimestral.
La propuesta reformada entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026, y ha sido interpretada como un intento de conciliar posiciones dentro del Senado estadounidense, especialmente ante las tensiones en torno a otros componentes del paquete fiscal.
Para César Ríos, director ejecutivo de la Asociación Agenda Migrante de El Salvador (AAMES), la modificación representa un cambio sustancial respecto a versiones anteriores del proyecto que contemplaban un cobro más amplio. “La reducción al 1 % puede interpretarse como una respuesta directa a la presión ejercida por comunidades migrantes. Es un alivio parcial, pero no resuelve el fondo del problema”, afirmó.
También recuerda que, en países como México, ya se ha anunciado un sistema de reembolso a través de tarjetas especiales (Finavien), mientras que en El Salvador -donde las remesas sumaron $8,479 millones en 2024, equivalentes al 22 % del PIB- no existe ninguna medida compensatoria.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, más de 1.6 millones de salvadoreños (25.6 % de la población) dependen directamente de estos envíos.
Óscar Chacón, asesor de estrategias de Alianza Américas, sostiene que el cambio de postura del Senado responde tanto a presiones sociales como económicas. “Las empresas remesadoras alertaron que un impuesto del 3.5 % llevaría a muchas personas a buscar métodos informales, como enviar dinero con conocidos. Eso ponía en riesgo su modelo de negocio y seguridad financiera”, explicó.
Según Chacón, el diseño original incluía un crédito fiscal para ciudadanos estadounidenses que enviaran remesas, pero esa disposición fue eliminada en la nueva versión. “La aritmética de los legisladores ahora es que, al cobrar 1 % y eliminar el crédito fiscal, el gobierno recauda más que con un 3.5 % que sí podía ser reembolsado. Esa lógica es cuestionable, pero políticamente funcionó para aprobarlo”, señaló.
El especialista en relaciones internacionales Napoleón Campos sostuvo que la reducción del impuesto fue fruto de una fuerte presión de los consorcios financieros y organizaciones defensoras de derechos migrantes, no de acciones por parte de gobiernos centroamericanos. “El Gobierno salvadoreño no tuvo nada que ver. Aquí las cartas decisivas vinieron de Western Union, MoneyGram y otras firmas que advirtieron al Senado que gravar las remesas era absurdo”, afirmó.
Una carta enviada el 28 de mayo por siete asociaciones financieras de Estados Unidos al Comité de Finanzas del Senado alertó que la implementación de un impuesto a las remesas, como el propuesto en el proyecto legislativo, representaría una “invasión masiva a la privacidad” de millones de personas. Las organizaciones advirtieron que obligar a las instituciones financieras a verificar la ciudadanía de cada remitente implicaría la recolección de información sensible, como números de seguro social y pasaportes, lo cual podría exponer a los usuarios a mayores riesgos de fraude e identidad.
Los gremios también alertaron sobre un posible efecto adverso en la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Según su análisis, “esta medida incentivará el uso de canales informales, permitiendo que más dinero fluya hacia los carteles y traficantes de personas y drogas que la Administración intenta combatir”.
Además de los riesgos de seguridad y privacidad, los firmantes sostuvieron que el impuesto tendría consecuencias económicas serias para pequeños negocios que operan como corresponsales de remesadoras, como tiendas, farmacias o centros financieros comunitarios. Al aumentar los costos y la burocracia, se reduciría la clientela y, por ende, las ventas, los ingresos fiscales y hasta la viabilidad de estos servicios.
Campos agregó que “también hubo una avalancha de cartas de comunidades migrantes. Se dobló el brazo al Senado. Esa es la verdad”.
El internacionalista advirtió que, aunque el gravamen del 1 % representa un alivio frente al 3.5 %, no deja de ser un castigo injustificado.
“Esto es parte de una criminalización fiscal del migrante trabajador. Si bien hay una ganancia simbólica al reducir la tasa, seguimos hablando de un impuesto que recae sobre familias pobres, que ya envían su dinero con sacrificio”, dijo.
El analista también apuntó que la decisión del Senado podría acompañarse de una orden ejecutiva para otorgar permisos temporales de trabajo a personas migrantes en sectores como el agro, la construcción y los servicios.
Campos valoró positivamente el proceso legislativo estadounidense, en el que se debatió públicamente un paquete de casi mil páginas. “Lo que yo rescato es que ningún senador, ni siquiera los más afines al presidente, aceptaron una dispensa de trámite. Se leyeron, debatieron, y confrontaron ideas. Esa es la democracia que hemos perdido en El Salvador”, afirmó.
A su juicio, lo que ocurre en el Congreso estadounidense —a pesar de sus contradicciones— muestra que la institucionalidad puede funcionar cuando hay contrapesos reales. “Mientras aquí nuestros legisladores operan como ‘puyabotones’, allá se discutió cada punto, incluso en medio de grandes tensiones por el presupuesto”, concluyó.
Aunque la medida aún debe pasar por varias etapas antes de su aprobación definitiva y podría modificarse nuevamente, el impuesto del 1 % a remesas aparece como una salida política intermedia en un contexto de crecientes tensiones migratorias y fiscales. Sin embargo, tanto analistas como defensores de derechos migrantes coinciden en que persiste una gran deuda estructural con las comunidades.